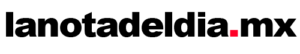Mi marido acaba de comprar un gnomo de jardín para nuestro jardín delantero. No se puede subestimar la gravedad de esta decisión estética.
Crecí en un pueblo snob de Nueva Inglaterra que parecía el fruto del amor entre Norman Rockwell y un náutico: calles repletas de enormes coloniales con porches envolventes y columpios de neumáticos que se balanceaban sobre las ramas de robles centenarios. En el interior de cada casa relucían encimeras y paredes de mármol en tonos blanco, beige y avena.
Adentro mi En la casa de mi infancia, un baño estaba pintado de azul real y sobre el lavabo había un espejo de mosaico naranja que mi mamá hizo ella misma con azulejos del baño. Mi habitación era de color rosa intenso y estaba recubierta de pintura dorada con esponja, elección de mi madre. Abajo apenas había sitio para los muebles. Las habitaciones estaban repletas de arte ecléctico, incluido un par de lagartos con cuentas de un metro de largo y una escultura de una mariquita hecha con chatarra reciclada.
Siempre me encogía un poco cuando venían amigos, como si la mezcolanza del diseño de nuestra casa demostrara que mi ruidosa familia italo-puertorriqueña no pertenecía a esta parte WASPy de Connecticut.
Cuando tenía 15 años, mis padres me dejaron mudarme al ático, donde finalmente pude elegir mi propio color de pintura. Después de semanas de deliberación, elegí Calla Lily White.
“Cómo podría ¿tú?” Mi madre jadeó, como si la hubiera traicionado. Y tal vez lo hice. Como cualquier adolescente, necesitaba rebelarme, excepto que mi forma de rebelión era huir de la estética llamativa de mi madre y, en cambio, imitar las indistinguibles casas beige de mis enemigos de la infancia.
El día que me fui a la universidad, ella se despidió con una mano mientras sostenía una lata de pintura verde lima con la otra, desesperada por restaurar mi insípido dormitorio adolescente a su esplendor de neón previsto.
Cinco años después, se fundó Pinterest y pasé la siguiente década leyendo blogs de diseño de viviendas, todos los cuales prometían que, con la paleta de colores suaves adecuada y los accesorios de Anthropologie, mi casa me presentaría como un cierto tipo de mujer: sofisticada, organizado, elegante. Alguien que pertenecía.
Cuando mi esposo y yo compramos nuestra primera casa, me obsesioné con hacerla perfecta para Pinterest. Contraté a un diseñador de interiores cuyo trabajo encontré a través de un blogger al que admiraba. Estudió mis tableros de Pinterest y en unas pocas semanas tenía una maqueta fotográfica realista de mi casa, a la que denominó un “acogedor nido familiar de usos múltiples con vibraciones de café europeo y pub británico”.
El resultado fue todo lo que había soñado: una casa llena de texturas neutras, con suficientes toques de color para parecer “ecléctica”. La gente siempre comenta sobre la luminosa entrada llena de plantas y el cambiante papel tapiz botánico. Si bien no puedo atribuirme el mérito de las elecciones, me gustó la versión de mí mismo que vivía aquí.
Naturalmente, cuando mi madre se ofreció a enviar algunas cosas de la infancia a nuestra nueva casa, le dije que se las quedara todas. No necesitaba mi antigua colección de cristales marinos ni el espejo de mosaico en forma de flor que hicimos juntos cuando tenía 15 años; el arco de latón que había encargado a Rejuvenation llegaría en cualquier día. Incluso relegué al fondo de nuestro armario la pizarra shabby chic que mi marido había usado para proponerle matrimonio; Su marco desgastado de color azul celeste no coincidía con la visión que tenía de nuestra casa… o de mí mismo.
Luego, en diciembre pasado, mi querida abuela murió a la edad de 98 años. Su estética no se parecía en nada a la de mi madre (era la madre de mi padre), pero tenía la misma sensación desordenada que asociaba con lo pasado de moda. Objetos de colección de porcelana llenaban cada superficie plana y fotografías de sus nietos cubrían las paredes. Aún así, ella era mi persona favorita y, después de su funeral, mi familia regresó a su casa, donde nos entregaron una pila de notas Post-It codificadas por colores. “Si hay algo que quieras”, dijo mi madre, “ponle un post-it y lo guardaremos para ti”.
Para mi sorpresa, quería publicar todo en Post-It: la fea puerta de fieltro que colgaba y que decía ¡Ho Ho Ho! y venía con una campanita que sonaba cuando entrabas a la casa; su colección de tazas con forma de pájaros y la cursi aceitera floral. ¿Podría meter todo su costurero en mi maleta? ¿Puedo trasplantar el papel tapiz de su cocina? Esas flores amarillas descoloridas se sienten tan parte de ella como su halo de rizos teñidos de rojo. No puedo imaginar que haya salido del cerebro de nadie más que del suyo.
Cuando regresé a Oregón ese fin de semana, miré a mi alrededor, mi casa excesivamente diseñada, y me sentí paralizado. ¿Qué querría salvar mi hija, que ahora tiene siete años, de aquí? ¿La “pintura al óleo” producida en masa de una mujer genérica y sin rostro de West Elm? ¿El jarrón de madera que no podía retener agua? ¿Y por qué había colgado tantos cuadros al óleo de parientes muertos de otras personas en tiendas de segunda mano y ni una sola foto familiar? Había estado tan concentrada en asegurarme de que mi casa fuera convencionalmente hermosa que omití todas las historias.
Así que llamé a mi madre y le pedí que, después de todo, me enviara mi colección de cristales marinos. Ahora tiene su propio estante en mi oficina y me ha inspirado a empezar a coleccionar de nuevo. salí y compré una impresión muy rara de un salami Negroni porque Negroni es el apellido de mi madre. Mi marido, que normalmente me deja tomar la iniciativa a la hora de decorar, incluso entró en acción y compró el gnomo de jardín, nada menos. “Siempre quise uno”, me dijo.
En lugar de protestar, lo llamé Gunter. “Simplemente no hagas que nuestro jardín parezca como si una anciana viviera aquí”, advertí, mientras colocábamos a Gunter en el borde de nuestro muro de contención, escondido debajo de un helecho espada, donde estaría a la altura de los ojos de los niños que pasaban.
“No, por supuesto que no”, dijo. “Él es un de buen gusto gnomo.” Pero una vez que Gunter estuvo situado, me llamó la atención que parecía un poco solo.
“¿Sólo uno más?” —preguntó Elliot.
“Sí, o tal vez dos”, respondí. “¿Qué tiene de malo la casa de una anciana?”
Marian Schembari es una escritora que vive en Portland, Oregon, con su esposo y su hija. Su trabajo ha aparecido en The New York Times, Cosmopolitan y Marie Claire. También ha escrito para Cup of Jo sobre Ser diagnosticado con autismo en la edad adultay sus memorias, Un poco menos roto, sale este septiembre. Puede pre-ordenalo aquísi te gustaria.
PD El alegre y confuso recorrido por la casa de Catherine Newmany 11 lectores comparten sus lugares acogedores en casa.
(Foto de Carey Shaw/Stocksy.)