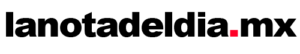En 2010, se conoció que la actriz Ginnifer Goodwin, conocida principalmente por interpretar personajes afables y cercanos a los “mejores amigos” en películas como La sonrisa de la mona lisa y ¡Gana una cita con Tad Hamilton!— había estado en Weight Watchers desde que tenía nueve años. La reacción fue rápida y muchos cuestionaron la toma de decisiones de los padres que sometían a sus hijos a la cultura de la dieta tan temprano en la vida.
El artículo continúa más abajo
Tenía dieciséis años, leía los comentarios de Jezebel, repletos de signos de exclamación, en mi computadora portátil antes de ir a la escuela y experimentaba una extraña mezcla de satisfacción por su indignación y satisfacción por mi propio sentido superior de iniciativa. Después de todo, había estado doce Cuando comencé Weight Watchers y la idea de unirme fue completamente mía, las cuotas mensuales se pagaban con el dinero que ganaba cuidando niños, no tenía a nadie a quien culpar ni a nadie a quien agradecer.
Para la mente de la persona con trastorno alimentario, el peso no es algo que llevamos encima, es algo que… son.
Durante el primer año de instituto pagué la dieta Weight Watchers de vez en cuando, pero después la abandoné por completo hasta mediados de mi último año de universidad en una pequeña escuela de artes liberales en el centro de Ohio, cuando me subí a una báscula por primera vez después de pasar el tercer año en Rusia subsistiendo exclusivamente a base de pelmeni y café con leche de Starbucks con precios elevados y no me gustó lo que vi. Para entonces, ya había pasado el final de mi adolescencia y el principio de mis veinte años probando la dieta cetogénica, la dieta sin gluten y una serie de otros “planes de alimentación”, pero Weight Watchers fue una especie de regreso a la infancia, un pequeño y triste regreso a casa.
Todavía conocía el sistema de memoria, sabía qué alimentos correspondían a qué valores en puntos (cinco puntos por medio aguacate, cuatro por una copa de vino, ¡los plátanos son gratis!); pero sobre todo sabía que Weight Watchers había estado allí para mí antes, un salvavidas desesperadamente necesario (aunque con fugas) en un mar agitado de ansiedad corporal y odio hacia mí misma.
Durante un tiempo, las cosas fueron bien. Llevaba un registro de mis comidas, cada taza de yogur helado y cada puñado de tortillas fritas que comía a altas horas de la noche, hasta que poco a poco fueron disminuyendo. Empecé a nadar en la piscina olímpica del campus, cuya existencia hasta entonces apenas había registrado, pues había descartado todo lo que ocurría en el espacioso gimnasio de la escuela como “mierda de deportistas”.
Recuerdo que una tarde, entre clases, estaba lavando platos en mi apartamento del campus y noté distraídamente que hacía tiempo que no me acercaba al mercado de la ciudad para comprarme una pinta de Ben & Jerry's que ahogaba mi tristeza; pensaría en ese momento más tarde, recordando los días en que simplemente me daba cuenta de lo que comía o no comía sin la avalancha de críticas que me sobrevenían. Perdí cinco kilos, luego diez, luego quince, luego dieciocho; cuando llegó el momento de la graduación, pesaba menos que desde noveno grado.
Más tarde, cuando las cosas cambiaron, añoré mucho de mis días universitarios; no solo el brillo que me iluminaba por dentro cuando un compañero de clase me felicitaba por mi pérdida de peso, sino la inmediatez con la que empezó a dar sus frutos. Después de pasar una carrera universitaria en solitario mientras mis amigos salían en pareja, de repente tuve la oportunidad de tener encuentros casuales (o tal vez siempre lo habían tenido; tal vez el problema era mi confianza, no mi cuerpo, pero todavía no estaba preparada para ver eso; ni siquiera estoy segura de estar preparada ahora).
Me junté con dos chicos en dos semanas hacia el final del último año de la universidad, primero un rubio soleado de la fraternidad que tenía una inclinación por combinar polos rosas con pantalones cortos morados hasta la rodilla, luego un dulce estudiante de arte de cabello oscuro que se refirió a mí por mi nombre completo, Emma Specter, como si yo fuera una chica en la que había pensado. El sexo estaba bien, supuse, pero lo que realmente me gustaba era ver mi cuerpo a través de sus ojos; los huecos de mi estómago, la delicadeza nudosa de mi clavícula. Todavía sentía una vergüenza enfermiza en la boca del estómago por la mañana cuando se fueron, pero no era tanto como una gripe estomacal abrumadora, sino más como un virus leve.
A pesar de todo el peso que perdí ese año, logré mantener algo parecido a mi cordura. Después de graduarme, un grupo de amigos y yo hicimos un viaje a Rehoboth Beach y logré poner en pausa Weight Watchers durante la semana, partiendo cangrejos y devorando rollitos de langosta y bebiendo margaritas azucaradas que siempre tenían un ligero regusto a cloro. Fui muy feliz esa semana con mi traje de baño de dos piezas, tumbada al sol con mis mejores amigas y comiendo lo que quería cuando quería… o, al menos, así es como lo recuerdo. No sé si hubo un momento en mi adolescencia o mi vida adulta en el que no me afectara en absoluto mi trastorno alimentario, pero hasta mediados de los veinte, entré y salí de un estado que, en retrospectiva, parecía algo así como la paz… si no con mi cuerpo, al menos con la comida.
Quería que alguien se preocupara por mí, pero no que me impidiera adelgazar.
No puedo señalar exactamente cuándo las cosas se me escaparon de las manos, cuándo la dieta pasó de ser una parte de mi vida a ser la suma total de ella. Ése es precisamente el problema de tantas personas con trastornos alimentarios que nos obligamos a vivir según las reglas de la industria de las dietas; los objetivos de nuestra cabeza se mueven sin nuestro consentimiento, convirtiendo lo que una vez fue un peso objetivo en un ejemplo perfecto de lo que juramos que nunca volveremos a ser. (Porque, por supuesto, para la mente del comedor desordenado, el peso no es algo que llevamos, es algo que tenemos que soportar). son.)
En algún momento después de la universidad, sé que puse en pausa mi membresía en Weight Watchers; ¿fue ese verano, un verano en el que vivía en casa y bebía mucho, tomaba pastillas de un recipiente sin etiqueta en el minúsculo apartamento de mis amigos en East Village y me iba a casa con chicos que no reconocería a la luz del día? Tiene sentido que haya dejado de controlarme en ese momento, un momento en el que la pregunta de quién era y quién sería me rondaba tan fuerte en la mente que apenas podía respirar; había encontrado formas nuevas, inventivas y decididamente “adultas” de odiarme a mí misma, así que la comida pasó brevemente a un segundo plano mientras experimentaba con el sexo y las drogas y… bueno, no rock 'n' roll, pero sí un montón de rock indie quejumbroso.
Me mudé a Los Ángeles con mi amiga de la universidad, Eliza, en el otoño del año en que me gradué de la universidad, y todo lo que tengo de esa época son instantáneas mentales. Yo, recorriendo en bicicleta ocho millas diarias desde West Adams hasta Fairfax para presentarme para mi trabajo como pasante de una serie web porque no tenía auto. Yo, probándome jeans talla veinticinco en un probador abarrotado de Crossroads y notando con regocijo apenas reprimido que me quedaban grandes, para luego recordar que aún no podía comprarlos.
Yo, alternativamente sola y emocionada en una ciudad donde no conocía a casi nadie. Yo, saltándome el almuerzo y la cena, luego sentada sola en una oficina a oscuras y dándome un atracón de los bagels rancios que sobraron y las cajas de dulces de Trader Joe's que los escritores no se habían terminado durante la jornada laboral, decidiendo empezar de nuevo con Weight Watchers a la mañana siguiente. Yo, pasándome las manos por los huesos de la cadera, que ahora se me habían vuelto prominentes, en la soledad de mi cama por la noche, evocando a un novio inexistente que murmuraba “Estás demasiado delgada” y sonrojándome con el placer imaginario de ello. En mi mente, el amor era una adoración pero discreta; quería que alguien se preocupara por mí, pero no que realmente me impidiera adelgazar.
En algún lugar de los rincones más recónditos de Facebook hay fotos mías caminando por el Valle de la Muerte con Eliza, levantando los brazos triunfantemente sobre mi cabeza mientras llegamos a la cima de una colina, mi torso enfundado en un sujetador deportivo pálido y cóncavo y, según la opinión de casi todo el mundo, pequeño. Me veo feliz en las fotos, esbelta y segura de mí misma; lo que recuerdo, sin embargo, es el calor opresivo que casi me partió en dos, la sed que me dejó con la boca abierta y, sobre todo, el hambre que me carcomía las entrañas a cada paso.
Me sentí débil a mitad de la caminata de ocho millas, pero no quería ser dramática al respecto (¿cuántas dolencias físicas han ignorado las mujeres en nombre de no ser “dramáticas”?), así que seguí adelante. Después de la caminata, fuimos a un restaurante de carnes con barra de ensaladas, y recuerdo claramente sentirme triunfante por haberme ganado una generosa porción de aderezo con toda la grasa. El cálculo era tan simple entonces: calorías que entraban, calorías que salían. Un día de caminata o bicicleta o corriendo más unas cuantas comidas salteadas equivalían a la licencia para sentarme en la bañera a meterme chips de chocolate semidulce en la boca a puñados, sin saborear nada, sin sentir nada.
__________________________________
De Más, por favor: sobre la comida, la grasa, los atracones, el anhelo y el deseo de tener suficiente por Emma Specter. Copyright © 2024 por Emma Specter. Reimpreso por cortesía de Harper Libros, una huella de HarperEditores Collins.