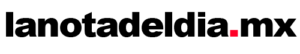Este Mes de la Herencia Latinx, contamos las historias no contadas de mujeres, mujeres de color y personas LGBTQ+. Suscríbete a nuestro boletín diario.
Cuando llegué a los Estados Unidos en 1998, yo era un ambicioso estudiante internacional de Brasil ansioso por crecer y regresar a casa armado con una maestría en periodismo y las habilidades necesarias para conseguir un trabajo en un periódico en Río de Janeiro, donde mi En ese momento vivían sus padres y hermanos. No somos originarios de Río, sino de la primera capital de Brasil, Salvador, un lugar colonizado por mis ancestros portugueses y construido sobre las espaldas de mis ancestros africanos e indígenas.
Mi historia estadounidense comenzó en una feria de empleo en Boston en 1999, cuando un hombre apuesto de cabello castaño y ojos azules me ofreció una pasantía no remunerada. No podía justificar ni permitirme trabajar gratis, aunque deseaba poder hacerlo para tener una excusa para volver a verlo. (Sí, estaba enamorado). Conectamos de todos modos; Unos días después, llamó al número de teléfono que figuraba en mi currículum para comprobar mi búsqueda de empleo, una excusa para iniciar una conversación. En un mes tuvimos nuestra primera cita. En 10 meses estábamos comprometidos. Cinco meses después, nos casamos.
Nuestra unión abrió las puertas a identidades desconocidas: la suya como un estadounidense obrero blanco de ascendencia irlandesa y francocanadiense y la mía como un inmigrante en una tierra extranjera que nuestro matrimonio había convertido en un hogar. Aceptar este nuevo capítulo fue una aventura desorientadora, un proceso que me obligó a recalibrar mi comprensión de mí mismo en el contexto de un país que tenía una etiqueta preasignada para personas como yo. En Estados Unidos me convertí en “latina”.
Nunca consideré mi herencia latinoamericana hasta que llegué a los Estados Unidos ni pensé en mis vecinos latinoamericanos como algo más que eso, especialmente porque casi todos hablan español y el idioma oficial de Brasil es el portugués. Me identifiqué como brasileño, una clasificación amplia porque abarca a muchos brasileños dentro de Brasil. Pronto descubrí que “latino”, aunque puede ser genérico y diferenciador, también sirve para unificar a quienes caemos bajo él. Juntos, somos una parte influyente y de rápido crecimiento del tejido estadounidense. Somos quienes deciden las elecciones. Somos el mestizaje personificado, la suma de totalidades que los estereotipos no logran captar y las estructuras de poder han tratado de mantener separados.
El día de mi ceremonia de naturalización en 2005, sentí una mezcla de orgullo y traición. Era como si al abrazar la ciudadanía estadounidense estuviera de alguna manera cortando las raíces que me mantenían atado a Brasil, el país bajo mi piel. “Hay 'americano' en 'latinoamericano'”, me decía mi esposo. “Haz lo tuyo. Sé tú. No tienes nada que demostrar”.
Años más tarde, mientras cubría el suroeste como jefe de la oficina de Phoenix para The New York Times, me di cuenta de que los jóvenes inmigrantes indocumentados sobre los que escribía con tanta frecuencia (personas que habían sido traídas a los Estados Unidos cuando eran niños y crecieron aquí) eran excelentes ejemplos de Americanidad: eran valientes, resilientes, dedicados a sus comunidades y apasionados por el único país que conocían como propio. De ellos aprendí que la ciudadanía se trata de apego a un lugar y a su gente. Se trata de participación cívica. Se trata de fusionarse incluso si eso significa ir en contra de las fuerzas excluyentes de la política y la ideología.
Me convertí en madre en 2009. Mi esposo y yo teníamos una larga lista de nombres que sonaban igual en inglés y portugués, pero terminamos llamando a nuestra niña Flora. La inspiración vino de una canción de Bob Dylan que solíamos escuchar una y otra vez y, más tarde descubrimos, una que en realidad es una variación de una canción popular irlandesa. Empecé a referirme casualmente a Flora como un perro callejero, las herencias dentro de ella estaban tan mezcladas que diría que “ella es todas ellas y ninguna”.
Entonces, mi marido intervino: “Ella no es un perro callejero. Ella es la americana perfecta”.
Cuando el cáncer de páncreas nos lo arrebató en 2017, 30 días después de su diagnóstico, Flora se convirtió en el vehículo interpretativo a través del cual aprendí un estilo estadounidense que no se parecía al de mi esposo ni a ningún otro que hubiera experimentado porque, esta vez, me incluía a mí. , también. Habiendo sido cambiada por el matrimonio, la maternidad y mi tiempo en los Estados Unidos, tuve que arraigarme en una identidad que sentía puramente mía. y esencialmente estadounidense para poder criar a un niño que pertenecía a un país cambiante. Así que acepté la etiqueta que me impusieron como una imposición, saqué fuerza de nuestros números y alimenté nuestra comprensión colectiva de que, como latinos, somos uno y también cada uno es nuestra propia persona.
Flora lleva los apellidos de sus padres. Lleva nuestra ascendencia en su sangre. Ella es irlandesa, canadiense, portuguesa, africana e indígena. Ella es latina. Ella es americana. Ella es la base sobre la que se construyó este país y también es su futuro.