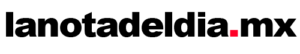En la casa de mi infancia, un rectángulo modesto y bajo en el este de Washington, mi madre estaba a un dormitorio de mí cuando experimentó su último momento. Recuerdo estar frente a ella, justo después, sintiendo que estaba viendo un programa o una película, que esta experiencia tan cercana era de alguna manera falsa.
Nunca antes había visto la muerte en persona. Sin embargo, lo había visto con frecuencia en la pantalla de mi teléfono, en mi computadora portátil, en la televisión, en las salas de cine. Entonces, ¿qué estaba mirando aquí? Al lado de la cama de mi madre, como nunca había tenido la oportunidad de enfrentar una pérdida grave de manera sustancial, no tenía comparación. En las semanas siguientes, luché por conciliar lo que había visto con el mundo más allá de nuestro hogar. Al mirar a su alrededor, a veces parecía que la pérdida y el dolor apenas existían.
Hoy en día, en Estados Unidos y el Reino Unido, la muerte está en gran medida desterrada del paisaje visual. Hace un siglo, aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de los británicos morían en casa; hoy en día, está más cerca del veinticinco por ciento, y alrededor del treinta por ciento en Estados Unidos. Muchas de esas muertes se han trasladado al hospital, un entorno a menudo estéril donde, como durante la pandemia, a veces se restringe la visita de sus seres queridos. Cuando los cuerpos individuales aparecen en periódicos, revistas y redes sociales, tienden a ser exotizados, la gente no como nosotros. Cuando están familiarizados, tienen “sus rostros vueltos hacia otro lado”, como Susan Sontag escribió; su identidad se erosiona, se reduce, hasta ser más concepto que persona. Vemos esta forma de muerte no tan a menudo que se puede perdonar que uno confunda, como lo hice yo, la descripción curada con el evento real.
Y luego está el estigma del duelo: la idea, ahora rampante en la vida estadounidense, de cierre. La mayoría de las personas son reacias a permanecer en la pérdida. Se espera que volvamos al trabajo, a la normalidad. Según una encuesta reciente, las empresas estadounidenses ofrecen, en promedio, cinco días de licencia por duelo, un período de tiempo notablemente breve para afrontar una muerte. (En el caso de la muerte de un “amigo cercano/familia elegida”, el número se reduce a un solo día). Los ritos de duelo típicos pueden parecer llevar el cierre al extremo: en un funeral, los seres queridos pueden rodearlo y consolarlo durante una tarde, pero tenemos pocas costumbres generalizadas que continúen después. Esto contrasta marcadamente con las prácticas en otros lugares: el Día de Muertos en México; el festival budista japonés de Obon, que honra a los espíritus ancestrales y que prepara a los dolientes para soportar una pérdida durante toda su vida.
En Estados Unidos, el recurso de cierre se remonta a “Sobre la muerte y el morir”, el best seller de 1969, de la psiquiatra suizo-estadounidense Elisabeth Kübler-Ross, que describía las “cinco etapas” del duelo, que terminan con la aceptación. Kübler-Ross ha sido ampliamente malinterpretada por el público: su investigación original trataba sobre cómo las personas afrontaban la perspectiva de su propia muerte, no la pérdida de otra persona. Como ha señalado la científica social Pauline Boss, el cierre es una construcción, algo que nunca podrá alcanzarse por completo; Incluso si hacemos el duelo por etapas, no existe receta para hacerlo. cómo llorar, y mucho menos cómo superar claramente una pérdida. Boss sugiere que la popularidad del cierre es producto de la “cultura orientada al dominio” de Estados Unidos, en la que “creemos en arreglar las cosas y encontrar curas”. También con mi propio dolor imaginé una solución. Quería llorar en silencio, persistentemente, hacia una meta, hasta que el dolor, incluso la muerte misma, fuera casi olvidado.
La pérdida no siempre fue ocultada o vista como una prueba que había que superar. A lo largo del siglo XVIII, en gran parte de Europa occidental, la muerte fue presenciada directamente y con poca fanfarria, según el historiador francés Philippe Ariès. Ariès era muy conocido por “Actitudes occidentales hacia la muerte: desde la Edad Media hasta el presente”, su historia de 1974 sobre cómo la construcción social de la muerte cambió con el tiempo. Al observar una época en la que las tasas de mortalidad eran mucho más altas, identificó cuatro características distintivas. El moribundo normalmente estaba en su propia cama. Por lo general tenía cierta conciencia de su situación; él “lo presidió y conoció su protocolo”. Su familia, a veces incluso sus vecinos, se unían a él junto a su cama. Y, mientras agonizaba, las emociones fueron relativamente mesuradas, la muerte era esperada, hasta cierto punto ya llorada y ampliamente entendida como parte del fluir del tiempo.
Aunque Ariès ha sido criticado, a veces con razón, por su excesiva dependencia de las fuentes literarias y su idealización del pasado, su conclusión central es cierta: había una regularidad social (y una cercanía) a la muerte que hoy en día resulta en gran medida ajena a muchos. (Ariès utilizó el término “muerte domesticada”, haciendo referencia a cómo la mortalidad estaba en el primer plano de la conciencia pública). Incluso los símbolos del duelo evidenciaban esta apertura. En los siglos XVIII y XIX, las mujeres afligidas generalmente vestían pesados trajes negros que incluían velos y gorros; a veces había collares o piezas de joyería que contenían el cabello del difunto. Tanto los dolientes masculinos como femeninos solían utilizar material de oficina especial con bordes negros para la correspondencia. (Con el tiempo, las fronteras se estrecharían, para mostrar a los lectores que la parte afligida se estaba recuperando lentamente). Y los “retratos de la muerte”, aunque espeluznantes para los ojos contemporáneos, eran monumentos conmemorativos populares, que elevaban aún más la presencia de la muerte en la psique cultural.
Sin embargo, en el siglo XIX nuestra relación con el duelo pareció cambiar, transformándose de un fenómeno público e integrado a uno personal y reprimido. Es posible que parte de esto haya sido provocado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que resultaron en tal multitud de muertos (hombres cuyos cuerpos a menudo eran irrecuperables) que los viejos rituales ya no eran sostenibles. Otras razones eran políticas y servían a las necesidades del poder. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, las sufragistas estadounidenses marcharon contra la perspectiva de una participación estadounidense, señalando la inmensa pérdida de vidas y la lucha que crearía para las mujeres que quedaban solas en casa o enviudaban. El objetivo de la protesta, según una sufragista, era extender “manos de simpatía a través del mar hacia las mujeres y los niños que sufren y hacia los hombres que se ven obligados a unirse a las filas para morir”. En pleno agosto de 1914, las mujeres desfilaron por Manhattan con la tradicional ropa negra de luto.
El presidente Woodrow Wilson se había postulado con una plataforma aislacionista, pero en 1917 Estados Unidos se había unido a la contienda y tales manifestaciones amenazaban su agenda. En 1918, consciente de la percepción que el público tenía de la guerra, le escribió a Anna Howard Shaw, ex presidenta de la Asociación Nacional Estadounidense por el Sufragio de la Mujer, pidiéndole que las sufragistas alentaran a las mujeres de todo el país a replantear su duelo como patriotismo. En lugar de ropa de luto, sugirió, las mujeres podrían usar insignias con estrellas blancas, que “al ocurrir una muerte se transforman en estrellas de oro”. En ese momento, la Decimonovena Enmienda estaba en juego, y Shaw, que comprendió la importancia del apoyo de Wilson, accedió y pidió a sus seguidores que calmaran su dolor público y cambiaran de vestimenta. “En lugar de ceder ante la depresión, es nuestro deber mostrar el mismo coraje y espíritu que ellos”, dijo. “Si ellos pueden morir noblemente, debemos demostrar que podemos vivir noblemente”. El 7 de julio de 1918, el Veces corrió un artículo titulado “Insignias, no vestidos negros, como luto de guerra: se pide a las mujeres de Estados Unidos que renuncien a las sombrías evidencias de duelo”. (El artículo estaba colgado entre dos historias sobre los terrores de la guerra: “La guerra del gas mostaza” y “La necesidad de ejércitos aún más grandes”.) La Decimonovena Enmienda fue aprobada al año siguiente, con el respaldo de Wilson.
Al otro lado del Atlántico, Freud estaba reconsiderando el duelo como una actividad privada. Quizás el duelo fuera en realidad una forma de “trabajo”, escribió en “Mourning and Melancholia”, y sólo después de completar ese trabajo podría el ego volverse “libre y desinhibido nuevamente”. La muerte seguía alejándose de la plaza pública: Walter Benjamin, en su ensayo de 1936 “El cuentacuentos”, señala cómo había sido relegado a los pasillos del hospital, donde los enfermos y moribundos eran “escondidos”. Se valoraron el silencio, el individualismo y el estoicismo, y hablar de muerte y dolor ya no pertenecía a las interacciones diarias. “¿Deberían hablar de la pérdida o no?” se preguntó el antropólogo Geoffrey Gorer en su libro de 1965 “Muerte, dolor y duelo en la Gran Bretaña contemporánea”. “¿El doliente agradecerá las expresiones de simpatía o preferirá fingir que en realidad no ha sucedido nada?” En su libro, que se basó en una encuesta entre unos mil seiscientos ciudadanos británicos, Gorer sugirió que las personas que elegían la simulación tenían menos probabilidades de dormir bien y de tener fuertes conexiones sociales.
Gorer, al igual que Ariès, atribuyó este cambio a que “la búsqueda de la felicidad” se había “convertido en una obligación”: los aspectos desafiantes de la vida ahora se enmarcaban como cargas individuales, en lugar de reveses compartidos. La búsqueda de la felicidad lleva mucho tiempo arraigada en la psique estadounidense, pero se puede ver su distorsión en conceptos cuasi terapéuticos como “ponerse a uno mismo en primer lugar” y “ancho de banda emocional”: la noción de que una emoción incómoda es indeseable y que deberíamos establecer límites firmes a ciertas discusiones sobre dificultades, incluso con amigos íntimos. Si a eso le sumamos el “autocuidado” (posiblemente el mayor éxito de marketing del siglo XXI, en el que el consumo se presenta nuevamente como un camino hacia el bienestar), la afirmación de Ariès de que vivimos en la era de la “muerte prohibida” continúa resonar. “La asfixia del dolor, la prohibición de su manifestación pública, la obligación de sufrir solo y en secreto, han agravado el trauma derivado de la pérdida de un ser querido”, escribió Ariès, citando a Gorer. “Te falta una sola persona y el mundo entero está vacío. Pero ya no tenemos derecho a decirlo en voz alta”.
Después del funeral de mi madre, después de que esparcimos sus cenizas, decidí correr un maratón. Todavía estaba buscando sustitutos para el duelo, situaciones en las que un logro externo pudiera resolver mi confusión interna. No hace falta decir que no funcionó. Ni correr, ni caminar, ni el régimen de entrenamiento de fuerza. El dolor era una bestia diferente, una que no podía superarse sólo con la fuerza de voluntad.
El historiador Michel Vovelle cuestionó la idea de Ariès de que la “muerte prohibida” definía la actitud de Occidente ante la pérdida, o de que la muerte incluso se había convertido en tabú a mediados del siglo XX. vovelle creyó que el trabajo del historiador no era simplemente observar los cambios en el pasado. “¿Por qué no buscar estos puntos de inflexión en el presente?” el escribio. De hecho, mirar el momento actual es ver una evolución inusual, en la que la privatización del duelo ha dado paso al florecimiento de una nueva forma híbrida.