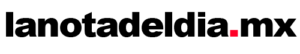En aquella época, cuando mi paladar rara vez se apartaba de la cerveza barata y el vodka con disolvente de pintura, una muestra de Zacapa XO encendió mi pasión por los licores finos, el impulso inicial de mi carrera como escritor sobre bebidas alcohólicas. En un viaje de mochilero universitario, me topé con un bar en Antigua, Guatemala, y mi vista captó una reluciente botella de licor oscuro en el estante más alto. La botella, un vidrio grueso adornado con Zacapa en cursiva dorada, coronaba la barra como el trofeo más preciado de un atleta campeón. Una sola porción costaba más que una noche entera de cerveza Gallo, pero tenía que probarla. Enriquecimiento cultural, me dije.
Cuando el camarero abrió la botella, una oleada aromática (pasas remojadas, mermelada de higos, flores de gardenia) cautivó mis sentidos como el perfume de un amante. Luego, ese primer sorbo inolvidable: ambrosía de azúcar morena que brillaba con notas de plátano, lichi y vainilla. No había nada del picor estremecedor que esperaba de un licor sin mezclar, sino una suavidad aterciopelada que no volvería a sentir hasta que probara un buen licor. CoñacLa revelación iluminó mi corteza cerebral adolescente como una epifanía religiosa: ¡Mierda! ¡El alcohol puede saber así! Desde esa noche, muchos rones maravillosos han cautivado mi atención, pero siempre atesoraré el recuerdo de Zacapa.