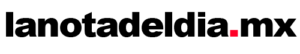Mallorca
La calle Talaiassa está en el sureste de la isla. Alrededor hay campos de color terracota. El mar está a dos millas de distancia. Esto sigue siendo España, pero uno empieza a oler África en la sequedad de los paisajes, en la aridez calcárea de los colores. Desde aquí, se puede llegar a Argelia en un pequeño barco pesquero en poco más de un día. Llego a una pequeña casa de color arena escondida entre la vegetación con un maltrecho Jaguar aparcado delante. Solía ser la casa de su abuela, pero ahora vive aquí Miguel Adrover. Es alto, flacucho: una escultura de Giacometti ligeramente amenazante de un hombre con el aspecto hippie tranquilizador de Jesucristo, su pelo largo recogido en una trenza, una barba descuidada. Sus ojos son grandes, llorosos y melancólicos. Cuando sonríe, todo su rostro se ilumina de entusiasmo y, me atrevo a decirlo, de ingenio. Es con una sonrisa brillante con la que Adrover me da la bienvenida en una templada mañana de domingo. —Llegas pronto —dice. Sí, lo soy. Entramos en la pequeña sala de estar, amueblada con dos sofás de cuero de espino que hacen esquina con una mesa de madera. El retrato de la abuela está enmarcado y colgado a un lado de la puerta, como si todavía estuviera vigilando la casa. Es una imagen que rezuma serenidad y sabiduría: sonríe dulcemente, su cabello blanco enmarca un rostro hermoso. Una puerta arqueada conduce a la cocina. Adrover me da un vaso de agua, sirviéndolo de una botella grande. Otro vaso cae de repente al suelo, rompiéndose en pedazos. —Es una buena señal —dice—. Hemos roto el hielo.
El hielo se ha roto, de hecho. Es cálido y directo, visceral y sin filtros: muy lejos de los estereotipos de personalidades de la moda que invariablemente actúan como avatares, instruidos por los publicistas para venderse mejor. Cuenta las cosas como son, brutalmente. Puede que no sea el mejor en venderse a sí mismo y esa podría ser la razón por la que, a pesar de su inmenso talento y su sorprendente sentido de la elegancia, por no mencionar la sensibilidad con la que se anticipa a temas relevantes como el multiculturalismo, la reutilización y la responsabilidad medioambiental, no llegó a la cima del mundo de la moda. Ahí es donde debería estar, pero sigue estando completamente al margen. “Hoy me considero fotógrafo. La moda fue solo una fase de mi evolución creativa. La estética es la misma y surge de mis entrañas. Lo que es diferente es solo la forma que adopta”.
Ya se trate de diseño de moda o de creación de imágenes, lo que llama la atención de Adrover es su amor por la ropa, ya que los objetos tienen un poder narrativo pero también vida propia. La ropa, para él, es un medio infinitamente maleable. No le atraen las cosas nuevas, sino las que ya han sido poseídas y habitadas, con las huellas del uso y el desgaste escritas por todas partes. “Cuando falleció mi abuela, lo único que pedí fue ver su armario y el de mi abuelo. Y eso es lo que me quedé”, dice. Esta ropa, junto con todas las piezas que diseñó a lo largo de los años para su propia marca, convergen y chocan en un archivo abarrotado. Adrover conoce el valor de las cosas y nunca tira nada: ni sus diseños, ni la ropa que encontró y heredó. Su colección de artículos, sin embargo, no es exactamente un archivo. Es, más bien, un armario, un lugar donde elige las prendas para cualquier propósito que puedan tener, ya sea vestirse para la vida cotidiana o idear looks para sí mismo o para los maniquíes que pueblan sus fotografías.
“En mi archivo hay muchas prendas de mujer y todas las de Miguel Adrover son de muestra. Por eso trato de mantenerme delgado. Quiero que me quede bien (la ropa), ¡y no me interesa comprarme nada nuevo!”, dice riendo. De repente, su físico inspirado en Giacometti queda explicado. El aspecto del hombre es realmente sorprendente. Más tarde me cuenta que es de ascendencia judía y árabe, una mezcla que probablemente explica la singularidad de su apariencia.
Probablemente, las novedades nunca le interesaron a Adrover. Desde el principio, la reutilización fue una de sus principales vías de expresión de moda. Sus piezas innovadoras fueron un producto maltratado. ♥ Una camiseta de Nueva York con mangas fruncidas, una piel de cocodrilo transformada en falda, una gabardina de Burberry al revés y con el revés puesto, y un colchón sucio de Quentin Crisp que encontró en la calle y convirtió en vestido. Esto fue hace más de 20 años, cuando el reciclaje ni siquiera era un concepto y solo Martin Margiela deconstruía los hallazgos de tiendas benéficas para convertirlos en alta costura contemporánea. Adrover fue aún más lejos: se apropió de símbolos culturales y los convirtió en parte de su lenguaje altamente político e intensamente emocional. Transformó gorras de los Yankees de Nueva York en hombreras y adjuntó una camiseta manchada de Coca-Cola a una galabeya (una bata unisex holgada) de África Oriental. “En aquel entonces, las grandes corporaciones te demandaban por apropiarte de sus logotipos o prendas, ahora todo el mundo está interesado en las colaboraciones”, dice. Adrover es muy consciente de que muchos de los temas de moda actuales, desde la diversidad hasta la responsabilidad medioambiental y la circularidad, han formado parte de su trabajo desde el primer día, y de que muchas de las superestrellas de la moda le deben mucho, pero a él no parece molestarle. Siempre se ha sentido como el desvalido y se ha asegurado de defender a los demás. Con la sabiduría ganada, un poco dura, de alguien que también está completamente feliz con la vida rural y solitaria que vive hoy, dice: “Las verdaderas revoluciones comienzan en lugares pequeños y en círculos pequeños, y luego se extienden y se extienden. Los diseñadores de hoy pueden saquear mi trabajo sin reconocer mi nombre, pero sé que las semillas o las bacterias de mi pensamiento han infectado el sistema, lo que es suficiente para mí”. Esa infección está muy extendida, pero hay una diferencia fundamental que se apresura a señalar. Es sensible al hecho de que el clima cultural actual está siendo envenenado por el marketing por un lado y la incómoda estrechez de miras de la cultura de la cancelación por el otro. “Éramos mucho más libres en ese entonces. Podíamos hacer lo que quisiéramos y lo hacíamos para nosotros, no para vender más”.